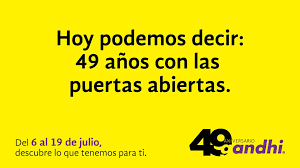Por David Martín del Campo.- Algo se había hecho mal. Desidia, ineptitud, pusilanimidad. Nos quejábamos del exiguo nivel de lectura en México y de la escasa circulación de libros. Como si se tratase de boticas a las que había que llegar receta en mano… “¿me da 200 miligramos de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz?”.
Cuentan que así eran las librerías de antaño, presentándose en el mostrador, con la lista en mano porque los libros se guardaban como las latas de manteca, los rollos de mecate. ¿Cuántos metros? Para mi generación hubo la bendición de las Librerías de Cristal, que más o menos permitían mirarlo todo. Pero el arribo de la librería Gandhi, hace medio siglo, fue como un meteoro de ilustración. “Ahí están todos los libros, las novedades, y además con buenos descuentos”.
Cuando en junio de 1971 se fundaba la primera librería de esa cadena, ubicada a 900 metros de la Ciudad Universitaria, todo pareció renacer. Dos semanas atrás había sido la matanza del jueves de Corpus, en la avenida San Cosme, lo que prefiguraba una continuación de las políticas represivas de Díaz Ordaz contra los estudiantes. Pero no fue así. A tiempo viró el curso y supo comprender que no le quedaba más que iniciar una apertura en la sociedad, que reconciliara los poderes.
Pero estamos hablando de los libros y su influjo en los lectores de aquel tiempo. Sin demasiada modestia bien podría reconocer que la mitad de los libros que habitan mi biblioteca fueron adquiridos en alguna de las librerías Gandhi. Obvio que no todos los he leído, porque un libro no siempre halla a su lector de inmediato. Injusticias de la vida.
Hubo un loco, de nombre Mauricio Achar, hijo de judíos sirios que inmigraron a principios del siglo pasado a “hacer las Américas”. Y lo lograron, principalmente en el negocio y de las pinturas y los barnices. Uno de esos beduino-mexicanos fue el tal Mauricio, quien renunciando a su puesto en el comercio de Colorama (como se llamaba la empresa), decidió montar un negocio de libros, que le fascinaban. Una tienda que tuviera otros atractivos más o menos bohemios… una cafetería para perder el tiempo, un foro para ofrecer sencillas puestas de teatro o hacer presentaciones de libros, anaqueles donde además de podían adquirir discos de buena música y luego películas en formato VHS y DVD. Y encima los buenos precios y las ofertas, castigando a los editores, porque visitar la Gandhi era para salir con dos o tres ejemplares.
Achar, que falleció en 2010, era todo un personaje. Bonachón, desenfadado, vicioso del póker y el ajedrez, un lince para los negocios. Viajaba constantemente a Nueva York para adquirir libros lustrados… la biografía de Marylin, de Martin Luther King, de los Rollings. Esos maravillosos libros, a mitad de precio, eran el gancho para luego llevarnos los de las editoriales J. Mortiz, Planeta, Grijalbo, ERA, Anagrama, FCE, Diana, Siglo XXI.
Ubicada en el barrio de Chimalistac, la Gandhi muy pronto se multiplicó por todo el país. Estrenó sedes en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, y varias otras en Aguascalientes, Mérida, Tijuana, Cuernavaca, Querétaro, Cancún, San Luis Potosí… De hecho hizo escuela en el montaje de las demás librerías del país, que parecen hijas de aquella Gandhi primigenia: las del FCE, Educal, el Sótano, Porrúa, el Péndulo, Gonvil, la UNAM.
Hay placeres de muchos tipos. Uno de ellos, si bien ausente de los aspectos fastuosos del cine o la gastronomía, es el gusto de manosear libros. Revisar la portada, el índice, la ficha de autor, el arranque narrativo. Libros de poesía, de teatro, de autores clásicos, infantiles, ilustrados, novelas, biografías, ensayos, reportajes, libros de fotos, culinarios, pornográficos, de escándalo político (que es casi lo mismo).
Ahora que parece domado el virus que conmocionó a medio planeta, habremos de volver a sus mesas de novedades (y al cine y las cantinas) con un afán sobrado de curiosidad. ¿Qué libros nuevos hubo en estos quince meses de encierro, de qué lecturas nos privamos, sigue vivo el arte literario? Ya nos iremos enterando en la mesa de café, al hojearlos con morboso deleite.